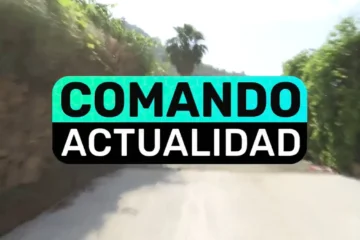Belly ha vuelto, y no ha aprendido nada. Y eso está bien. Porque si hay algo que define a “El verano en que me enamoré” es esa deliciosa terquedad con la que sus personajes tropiezan con las mismas piedras… pero ahora con mejores playlists.
Prime Video estrenó el pasado miércoles 16 de julio la última temporada del triángulo más debatido del streaming: Conrad, Jeremiah y la señorita Conklin, que sigue repartiendo besos y dudas a partes iguales. Esta tercera temporada llega con once episodios y cero ganas de resolver nada fácil. Belly empieza junto a Jeremiah, pero un viento llamado Conrad sopla (otra vez) y desordena los papeles que ya estaban mal apilados. La vida.
Y sí, aún estamos en Cousins Beach, ese lugar ficticio donde todo huele a sal, a nostalgia y a decisiones mal tomadas. Pero el encanto sigue intacto. Lo que antes era verano eterno ahora se transforma en una especie de despedida a cámara lenta. Cada escena tiene esa luz melancólica que avisa que algo se termina. Y lo hace sin gritar.
Los tres protagonistas están mejor que nunca, porque por fin entendieron que el drama también se puede susurrar. Jeremiah sigue siendo el rayo de sol de la historia, aunque a veces parezca una lámpara de noche. Conrad mejora en silencios: uno ya sabe lo que siente incluso cuando no abre la boca. Y Belly… Belly está igual: entrañable, contradictoria, agotadora y real. Como una amiga de esas que quieres, pero con la que no viajarías sin seguro emocional.
Pero no todo es triángulo. Taylor y Steven se roban lo mejor del lote: tienen ritmo, tienen química y, sobre todo, tienen sentido del humor, cosa escasa entre tanta intensidad romántica. Su historia funciona como ese vaso de agua entre copas de vino: necesario, refrescante y más sano de lo que parece.
El verdadero protagonista oculto sigue siendo el verano: esa estación que en Cousins nunca se siente del todo real, pero a la que uno vuelve con gusto. Aquí, los trajes de baño conviven con las lágrimas, y los paseos por el muelle esconden dilemas existenciales. No hay efecto que supere una puesta de sol con reproches adolescentes incluidos.
La serie no arriesga demasiado, pero se le agradece la honestidad: no quiere reinventar el drama adolescente, solo envolverlo bonito. Y lo logra. Con una estética que parece sacada de un filtro cálido de Instagram y una banda sonora que haría llorar hasta al algoritmo. Hay Swift, hay Rodrigo, hay Fleetwood Mac. Cada canción es un comentario emocional no verbal, y eso ya es mucho más de lo que hacen algunas series adultas.
Ahora bien, quien busque un cierre redondo, que se prepare para una espiral. Aquí se avanza como en una bicicleta sin frenos cuesta abajo: con emoción, algo de miedo y muchos volantazos. Pero, ¡eh!, se llega. Y al final, eso es lo que importa. No quién se queda con quién, sino cómo cada uno aprende a quererse sin manual.
Lo curioso es que, aunque la historia nace en las páginas de Jenny Han, la serie ya ha tomado vida propia. Los personajes crecen a su ritmo, a veces contradiciendo al libro, a veces abrazándolo. Y eso es justo lo que la hace adictiva: uno no ve “El verano en que me enamoré” por respuestas, sino por la dulce costumbre de acompañar a otros en sus líos mientras los tuyos esperan.
La serie cierra como debía: con personajes que no son perfectos, pero tampoco pretenden serlo. Aquí nadie lo hace todo bien, y eso —en plena era del romance coreografiado— es casi revolucionario. A veces, el mayor gesto de madurez es reconocer que todavía no tienes idea de nada. Y seguir intentándolo.
La serie de Prime Video regresa con su última entrega y once episodios cargados de decisiones sentimentales y tensión juvenil
Belly ha vuelto, y no ha aprendido nada. Y eso está bien. Porque si hay algo que define a “El verano en que me enamoré” es esa deliciosa terquedad con la que sus personajes tropiezan con las mismas piedras… pero ahora con mejores playlists.
Prime Video estrenó el pasado miércoles 16 de julio la última temporada del triángulo más debatido del streaming: Conrad, Jeremiah y la señorita Conklin, que sigue repartiendo besos y dudas a partes iguales. Esta tercera temporada llega con once episodios y cero ganas de resolver nada fácil. Belly empieza junto a Jeremiah, pero un viento llamado Conrad sopla (otra vez) y desordena los papeles que ya estaban mal apilados. La vida.
Y sí, aún estamos en Cousins Beach, ese lugar ficticio donde todo huele a sal, a nostalgia y a decisiones mal tomadas. Pero el encanto sigue intacto. Lo que antes era verano eterno ahora se transforma en una especie de despedida a cámara lenta. Cada escena tiene esa luz melancólica que avisa que algo se termina. Y lo hace sin gritar.
Los tres protagonistas están mejor que nunca, porque por fin entendieron que el drama también se puede susurrar. Jeremiah sigue siendo el rayo de sol de la historia, aunque a veces parezca una lámpara de noche. Conrad mejora en silencios: uno ya sabe lo que siente incluso cuando no abre la boca. Y Belly… Belly está igual: entrañable, contradictoria, agotadora y real. Como una amiga de esas que quieres, pero con la que no viajarías sin seguro emocional.
Pero no todo es triángulo. Taylor y Steven se roban lo mejor del lote: tienen ritmo, tienen química y, sobre todo, tienen sentido del humor, cosa escasa entre tanta intensidad romántica. Su historia funciona como ese vaso de agua entre copas de vino: necesario, refrescante y más sano de lo que parece.
El verdadero protagonista oculto sigue siendo el verano: esa estación que en Cousins nunca se siente del todo real, pero a la que uno vuelve con gusto. Aquí, los trajes de baño conviven con las lágrimas, y los paseos por el muelle esconden dilemas existenciales. No hay efecto que supere una puesta de sol con reproches adolescentes incluidos.
La serie no arriesga demasiado, pero se le agradece la honestidad: no quiere reinventar el drama adolescente, solo envolverlo bonito. Y lo logra. Con una estética que parece sacada de un filtro cálido de Instagram y una banda sonora que haría llorar hasta al algoritmo. Hay Swift, hay Rodrigo, hay Fleetwood Mac. Cada canción es un comentario emocional no verbal, y eso ya es mucho más de lo que hacen algunas series adultas.
Ahora bien, quien busque un cierre redondo, que se prepare para una espiral. Aquí se avanza como en una bicicleta sin frenos cuesta abajo: con emoción, algo de miedo y muchos volantazos. Pero, ¡eh!, se llega. Y al final, eso es lo que importa. No quién se queda con quién, sino cómo cada uno aprende a quererse sin manual.
Lo curioso es que, aunque la historia nace en las páginas de Jenny Han, la serie ya ha tomado vida propia. Los personajes crecen a su ritmo, a veces contradiciendo al libro, a veces abrazándolo. Y eso es justo lo que la hace adictiva: uno no ve “El verano en que me enamoré” por respuestas, sino por la dulce costumbre de acompañar a otros en sus líos mientras los tuyos esperan.
La serie cierra como debía: con personajes que no son perfectos, pero tampoco pretenden serlo. Aquí nadie lo hace todo bien, y eso —en plena era del romance coreografiado— es casi revolucionario. A veces, el mayor gesto de madurez es reconocer que todavía no tienes idea de nada. Y seguir intentándolo.
Programación TV en La Razón